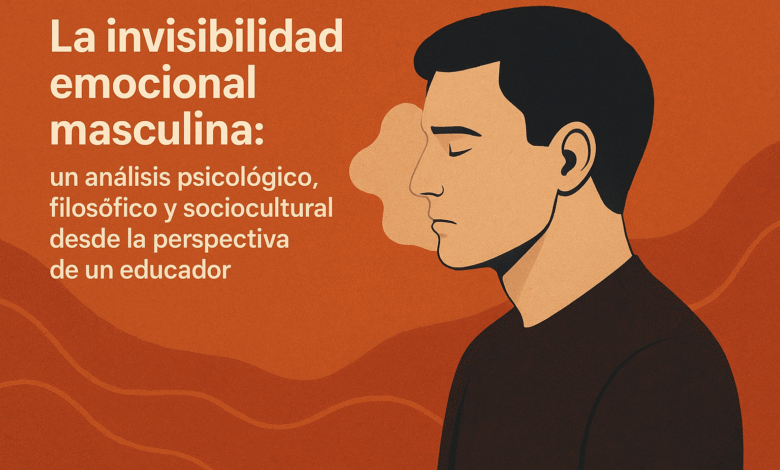
Por Jhoan Alberto Mercedes Santos
Me preocupan los hombres.
Me preocupa profundamente el hecho de que, aunque estemos en frente de todos,
solemos ser ignorados. Es como si no nos vieran, como si estuviéramos en todas partes y
en ningún lugar a la vez. Es un hecho que históricamente hablando, los hombres han
estado presentes en grandes revoluciones, inventos, guerras, empresas y estrategias que
han marcado el curso de la humanidad. Sin embargo, paradójicamente, su vida emocional
ha permanecido invisibilizada. Esta paradoja ha sido señalada por autores como R.W.
Escucha nuestro debate sobre el tema
Connell (1995), quien plantea el concepto de “masculinidad hegemónica”, un modelo que
obliga a los hombres a encarnar fortaleza, dominio y autosuficiencia, ocultando cualquier
signo de vulnerabilidad. Y desde aquí parte todo.
Desde temprana edad muchos varones crecen escuchando frases como: “los
hombres no lloran”, “tú debes proveer, es tu función”, “un hombre siempre debe ser
fuerte”, “los hombres no muestran debilidad”, “si lloras, pareces una mujer”, “aguántate
como un hombre”, y así es una lista casi interminable. Estas expresiones, que parecen
simples consejos, son en realidad dispositivos de control cultural que construyen una
subjetividad masculina basada en la negación del dolor y la represión emocional. Ronald
F. Levant (2019) denomina a este fenómeno “alexitimia masculina normativa”, un patrón
aprendido en el que los hombres desarrollan dificultades para identificar y expresar sus
emociones por miedo a ser juzgados. No se trata de incapacidad biológica, sino de una
socialización que penaliza cualquier muestra de vulnerabilidad.
Joseph Pleck (1981) ya advertía que este paradigma de rol masculino genera altos
niveles de estrés, depresión y soledad. Es como vivir un existencialismo eterno, sin
posibilidad de expresión. Y es justamente lo que Jean-Paul Sartre llamaría “mala fe”:
vivir de espaldas a la autenticidad de nuestro ser para cumplir con un papel impuesto y es
aquí cuando el hombre actúa solo como “el fuerte” y “el proveedor”, renunciando a su
libertad de SER un ser humano pleno y sensible.
Esta problemática se agudiza dentro de culturas de tradición marcadamente
machista, como la de República Dominicana, al menos esta es mi opinión. Aquí, el
“hombre de verdad” ha sido históricamente aquel que no llora, que calla su sufrimiento,
que nunca muestra debilidad y que, incluso en medio de una separación, muerte de algún
familiar o enfermedad, debe aparentar fortaleza aunque su mundo interior se derrumbe,
es simplemente una negación al dolor.
1
Los dominicanos hemos sido forzados aprender a amar en silencio y a sufrir en
secreto. Por ejemplos, cuando una relación termina, solemos cargar con el estigma de que
“fuimos los culpables”, sea cierto o no. He visto, en mi vida cotidiana, hombres que tras
un divorcio pasan noches enteras sin dormir, llorando a escondidas, incapaces de hablar
con alguien por temor a ser ridiculizados o considerados débiles, ya que a veces son los
mismos hombres que al no saber gestionar sus propias emociones, desechan los
sentimientos de otros hombres.
Niobe Way (2013) explica que los niños varones poseen un mundo emocional tan
rico como el de las niñas, pero hacia la adolescencia comienzan a suprimirlo por temor a
ser objeto de burlas o sanción social. Y esto lo veo día tras día en mis clases, niños que
no se expresan, no suelen hablar en público, que desprecian el contacto, que no saben
decir lo que les gusta y lo que no, y que tienen temor de expresar cualquier manifestación
de amor. Caso contrario a las niñas, quienes se desenvuelven constantemente a través de
mensajes, cartas, abrazos y diversas expresiones. Es como si en el proceso de crecer, nos
robaran (en el caso de los niños), toda manifestación de afecto y la sustituyeran por
responsabilidad masculina. Y es que sin darnos cuenta, creo que nuestra cultura potencia
un machismo que, además, premia la indiferencia emocional y castiga la ternura. Como
si nuestros sentimientos tuvieran un candado.
Desde una perspectiva filosófica, esto es profundamente problemático. Si
seguimos a Martin Heidegger, el ser humano solo alcanza su autenticidad cuando se
reconoce como un ser arrojado en el mundo, vulnerable, finito y abierto al otro. Pero si
seguimos con este candado esto será imposible, no podremos reconocernos a nosotros
mismos. Si no vemos nuestra propia vulnerabilidad estaremos perdidos. Por eso hay
tantos hombres que caminan por la calle sin un rumbo fijo, sin un norte, sin objetivo,
centrando su vida solo en lo laboral y en el sustento de la familia, olvidándose de sí
mismo. Y es que pensemos esto, si estamos recluidos en nosotros mismos no podremos
estar en relación el con otro. No obstante, creo que al hombre se le enseña a vivir
enajenado de su vulnerabilidad, despojándolo incluso de la posibilidad de habitar su
propia humanidad.
El filósofo Emmanuel Levinas sostenía que nuestra verdadera humanidad emerge
en la relación ética con el otro, en el rostro del otro que nos llama a responder con
responsabilidad y cuidado. Negar al hombre la posibilidad de sentir, de llorar, de
mostrarse herido, es también negarle su capacidad ética, su derecho a cuidar y ser cuidado.
A pesar de estas presiones, los hombres aman de verdad. ¿Curioso no? Y es que
muchos hombres aman con una sinceridad y una entrega que pocas veces es reconocida.
Esto tal vez, por el hecho de que como reprimen sus sentimientos cuando encuentran a
alguien que les acepte como son y los aman, este centra su vida en esa persona. Y este
tema tal vez sea complejo, porque ¿cómo podría amar alguien que no sabe expresar amor?
Y aquí está el quid del asunto, tal vez todo está en la forma, y no en el fondo. Los hombres
buscan la manera de expresar esos sentimientos reprimidos, ya sea de forma consciente o
inconsciente. Se equivocan, sí, pero son capaces de reconocer sus errores, pedir perdón y
2
reconstruirse a sí mismos, incluso cuando el peso de la sociedad les exige permanecer
imperturbables.
Recuerdo, como profesor, haber acompañado a un estudiante adolescente que tras
la separación de sus padres comenzó a aislarse, a bajar su rendimiento y a mostrarse
irritable. Un día, mientras hablábamos a solas, rompió en llanto y me confesó que lo que
más le dolía era que todos esperaban que él “aguantara como un hombre”. Ese instante
me fue revelador, ya que yo también pasaba por una dolorosa separación: el chico no
lloraba solo por la pérdida familiar, sino por la imposibilidad de vivir su dolor sin culpa.
Lo abracé y le dije: “Llorar no te hace menos hombre, te hace más humano”. Aquella
conversación fue para mí una de las lecciones más profundas sobre la ternura masculina.
Llegados a este punto, se hace necesario replantear qué significa “ser hombre”
más allá de los moldes que históricamente nos han aprisionado. La masculinidad
tradicional, al negarnos el derecho a sentir, nos ha condenado a vivir escondidos de
nosotros mismos, como si fuésemos únicamente razón, fuerza y acción, sin espacio para
la ternura, el llanto o el miedo. Sin embargo, ser hombre no debería significar renunciar
a nuestra humanidad.
Desde la psicología, autores como Michael Addis (2011) proponen el concepto de
“masculinidades saludables”, planteando que el cambio no consiste en abandonar la
identidad masculina, sino en ampliarla: integrar el cuidado, la empatía y la expresión
emocional como cualidades humanas universales, no exclusivas de ningún género. Y es
que esto es ser un humano, tener una masculinidad saludable, es ser de acción, pero
también ser empático, es ser fuerte, pero delicado. En ese sentido, Heidegger planteaba
que el ser humano auténtico es aquel que asume su finitud, su vulnerabilidad y su angustia
como parte constitutiva de su existencia. Para poder ser nosotros mismos debemos aceptar
el hecho de que somos humanos en su totalidad.
En nuestro contexto, el hombre dominicano ha sido formado bajo un sistema
cultural machista que le exige ser fuerte hasta en el dolor. Recuerdo por ejemplo a mi
padre frente a la tumba de su madre, “resolviendo” todo lo concerniente a su muerte sin
derramar una lagrima, buscando soluciones, siendo la cabeza de la familia y el pilar de
todos. Nunca lo vi llorar su muerte. Y eso no quiere decir que no lo haya hecho, puede
que sus lágrimas hayan sido más sinceras que las de otros, pero tuvo que llorar solo, tal
vez en su auto, en silencio, sin compañía. Solo porque los hombres no lloran y porque no
podía mostrarse débil delante los demás. Y no lo culpo, porque él es el resultado de esta
sociedad, y también de su época donde el hombre se forjaba desde niño con un machete
en el campo.
Pasa lo mismo cuando atravesamos una separación o un divorcio, la expectativa
social es que siga “como si nada”, que calle, que trabaje más, que no muestre tristeza.
Pero lo cierto es que los hombres también aman con profundidad, con entrega, con
sinceridad, y cuando ese amor se fractura, sangran por dentro. No digo que la mujer no
sufra, pues es una separación, y más si ambos se amaban y la separación pudo evitarse.
El problema aquí está en la expresión de los sentimientos. La mujer se expresa con sus
3
amigas, sale de fiesta, le escriben los 20 pretendientes que siempre estaban ahí, se cambia
el color de pelo, y sigue hacia adelante. Nosotros nos enfrentamos a la separación en
silencio, enfrentándonos a nuestros propios errores, solos, y a veces con amigos que están
igual de rotos que uno mismo y que lo uno que pueden hacer es hacerse compañía en
silencio.
Esto lo sé no solo por los libros que he leído, sino por la vida: he visto colegas,
amigos y estudiantes desmoronarse en silencio, además de que lo he vivido carne propia.
Como profesor, he presenciado jóvenes que, tras una ruptura, siguen presentando sus
trabajos y participando en clase, pero con una mirada perdida que pide auxilio. He visto
hombres adultos, padres incluso, venir a pedirme consejo con un nudo en la garganta,
porque no encuentran un espacio seguro para decir “me duele”. Y muchas veces pienso
que, si desde pequeños les hubiésemos enseñado que el amor no les quita hombría, hoy
serían hombres más libres y más plenos.
Sanar para Ser implica desmontar la armadura que cargamos desde niños. No para
dejar de ser hombres, sino para empezar a ser hombres completos, con todas nuestras
emociones intactas. Implica permitirnos llorar sin culpa, amar sin miedo y pedir ayuda
sin vergüenza. Implica entender que nuestra fortaleza no está en la dureza, sino en la
capacidad de seguir siendo íntegros aun cuando nos sabemos rotos. Quizá, después de
todo esto, el verdadero acto de valentía no sea soportar en silencio, sino atrevernos a
mirarnos de frente, sin disfraces, y decir: “Estoy cansado… pero quiero seguir”. Porque
ser hombre no debería ser sinónimo de ser invulnerable, sino de ser humano. Y eso
incluye el derecho a caer, a fracasar, a amar profundamente y a dolerse cuando el amor
se va.
Vivimos en una época en la que los roles de género están cambiando de forma
acelerada: las mujeres han conquistado espacios que antes les eran negados, y eso es un
triunfo justo y necesario. Pero en ese proceso, a veces olvidamos que los hombres también
hemos tenido que cambiar —y con frecuencia lo hacemos en silencio, sin
acompañamiento, con el corazón en las manos y el rostro inexpresivo. Como si el mundo
nos exigiera ser de piedra mientras por dentro nos hacemos polvo. Y sin embargo,
seguimos. Seguimos enseñando, cuidando, construyendo, amando. Seguimos tratando de
ser mejores, aunque nadie nos pregunte si estamos bien. Seguimos siendo los padres que
abrazan aunque no les enseñaron a abrazar, los amigos que escuchan aunque nadie los
escuchó, los compañeros que sostienen a otros mientras ellos mismos están quebrados. Y
eso también merece ser visto, reconocido y honrado.
Porque sanar para ser hombre no es dejar de ser fuerte. Es aprender a ser fuerte de
otra manera: desde la verdad, desde la vulnerabilidad, desde el amor.
4
Referencias bibliográficas
R.W. Connell (1995). Masculinities. Berkeley: University of California Press.
Joseph Pleck (1981). The Myth of Masculinity. MIT Press.
Ronald F. Levant (2019). The Tough Standard: The Hard Truths About
Masculinity and Violence. Oxford University Press.
Michael Addis (2011). Invisible Men: Men’s Inner Lives and the Consequences
of Silence. Times Books.
Martin Heidegger (1927). Ser y Tiempo (Sein und Zeit). Max Niemeyer Verlag.
Jean-Paul Sartre (1943). El ser y la nada (L’Être et le Néant). Éditions Gallimard.





