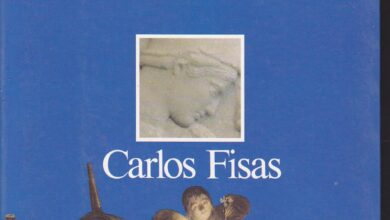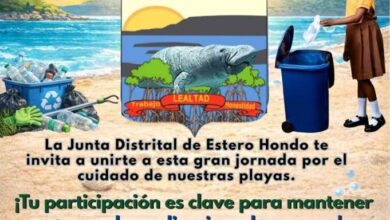El horizonte perdido: la urgencia de volver a preguntarnos por el sentido.
Jhoan Mercedes Santos
¿Por qué hablar de sentido hoy? Desde que el ser humano comenzó a reflexionar sobre sí mismo, su existencia y su razón de ser, la pregunta por el sentido ha sido el núcleo incandescente de la conciencia. Sócrates lo advirtió en su célebre defensa: “Una vida sin examen no merece ser vivida” (Apología, 38a). Más de dos milenios después, esa sentencia conserva toda su vigencia, pues seguimos preguntándonos con obstinación quiénes somos y para qué vivimos.
Las grandes interrogantes —¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi existencia?— han acompañado al ser humano desde la Antigüedad. Entonces se vinculaban al alma, al espíritu o al destino; hoy, en plena modernidad tardía, siguen interpelándonos con idéntica fuerza. La historia de la cultura puede entenderse, en buena medida, como la sucesión de respuestas que hemos intentado dar: desde la filosofía hasta la religión, desde el arte hasta la ciencia y la psicología. Algunas han sido luminosas y fecundas; otras, contradictorias o insuficientes. Pero incluso cuando creemos haber encontrado una respuesta definitiva, la pregunta regresa, insistente, como si estuviera grabada en la médula misma del ser humano. San Agustín lo expresó con crudeza en sus Confesiones: “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” (Confesiones, I,1,1). Y aunque sus palabras surgen de un horizonte religioso, la inquietud que señala trasciende credos y épocas: es el deseo irrenunciable de sentido que habita en cada alma.
Lo inquietante es que vivimos hoy una época en la que esa búsqueda parece más difusa y, al mismo tiempo, más urgente que nunca. La modernidad acelerada, con su vértigo tecnológico y su individualismo líquido —concepto trabajado por Zygmunt Bauman en Modernidad líquida (2000)—, ha erosionado los viejos pilares del sentido: la familia, la comunidad, la religión, la ética compartida. Nietzsche lo anticipó con su estremecedora metáfora: “Dios ha muerto… y nosotros lo hemos matado” (La gaya ciencia, §125). No era un grito de victoria, sino una advertencia: la desaparición de un centro trascendente dejaría tras de sí un vacío espiritual. Y ese vacío nos envuelve hoy. Cada individuo se ve empujado a inventar, desde sí mismo, el sentido que antes encontraba dado.
Habitamos una sociedad hiperconectada y, paradójicamente, más solitaria que nunca. Las redes sociales han sustituido al encuentro real; la identidad se percibe como líquida, múltiple y cambiante; Internet se convierte en un océano de datos sin brújula moral. Lo común se diluye en un relativismo que todo lo permite y casi nada valora. En este clima, como advirtió Dostoyevski en Los demonios (1872), “las personas inteligentes se ven obligadas a callar para no ofender a los incapaces de pensar”. El resultado es un escenario en el que lo correcto parece relativo y el interés individual se impone sobre cualquier horizonte de bien común. Vivimos, en suma, en una época en la que hombres y mujeres ya no parecen saber encontrar un significado profundo a su propia existencia.
Frente a ello, reflexionar sobre el sentido no es una excentricidad académica ni un lujo intelectual: es una necesidad urgente. Hablar del sentido hoy equivale a resistirse a la indiferencia, a recuperar la capacidad de asombro, a reavivar la chispa de la pregunta que nunca debió apagarse. No se trata de dar una respuesta única —sería ilusorio y contrario a la naturaleza misma del preguntar—, sino de abrir un espacio fecundo de diálogo entre distintas tradiciones: la filosofía, la literatura, la psicología y la religión. Poner estas voces en conversación no busca imponer un camino exclusivo, sino trazar un mapa posible para el alma contemporánea, una brújula que oriente en medio del ruido y de la dispersión.
El progreso técnico ha sido colosal: hemos conquistado el espacio, descifrado el genoma humano, creado inteligencias artificiales y redes globales. Pero seguimos sin tener claridad compartida sobre quiénes somos ni para qué vivimos. La ciencia avanza a pasos agigantados, mientras la sabiduría moral se rezaga. Por eso, detenernos a pensar en el sentido se vuelve un acto de esperanza. Escribir y hablar sobre ello es, quizá, recordar que todavía podemos —y debemos— preguntarnos por qué vivimos y hacia dónde vamos. Y hacerlo no como un gesto nostálgico, sino como una urgencia pedagógica, cultural y espiritual, imprescindible para una humanidad que corre el riesgo de extraviarse en el vacío.
Referencias bibliográficas
- Sócrates. Apología. Trad. Antonio Tovar. Madrid: Alianza Editorial, 2000.
- San Agustín. Confesiones. Trad. José Luis Aranguren. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1999.
- Nietzsche, Friedrich. La gaya ciencia. Trad. Andrés Sánchez Pascual. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
- Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- Dostoyevski, Fiódor. Los demonios. Trad. Augusto Vidal. Barcelona: Alianza Editorial, 2012.